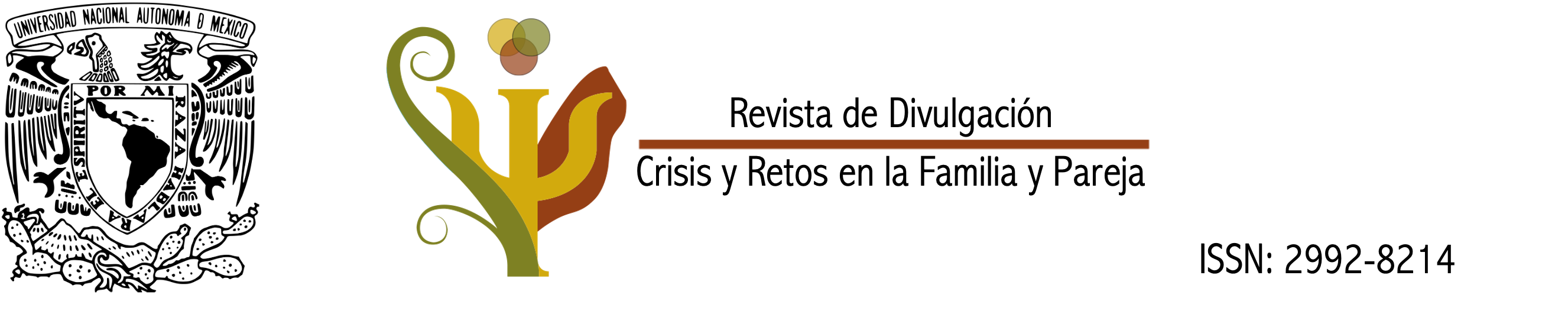Silvia Comatri, docente de grado y posgrado de la Universidad del Salvador. Directora e investigadora del centro Uleem. Posdoctora en Psicología con Orientación en Metodología de la Investigación de Revisión (Universidad de Flores), Dra. En Psicología (Universidad del Salvador).
Correo electrónico: silvia.comastri@usal.edu.ar


Carolina Reznik, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, investigadora asociada del Instituto patagónico de ciencias Sociales y Humanas (CCT CONICET CENPAT) y coordinadora del área de doncencia e investigación del Centro Uleem. Dra. En Historia y Teoría de las Artes (Universidad de Buenos Aires).
Correo eléctronico: Reznik.carolina@gmail.com
Cita recomendada:
Comastri, S., & Reznik, C. (2025). Constitución del cuerpo y dimensión singular en la parálisis cerebral infantil. Inclusión y desarrollo humano. Revista de Divulgación Crisis y Retos en la Familia y Pareja, 7(2), 49-53. https://doi.org/10.22402/j.rdcrfp.unam.7.2.2025.623.49-53
Resumen
En este trabajo profundizaremos en los modos singulares que tienen los sujetos de responder ante una afección orgánica permanente, la parálisis cerebral infantil, la causa más común de discapacidad física y cognitiva en la temprana infancia. Si bien hoy en día se define por su tratamiento, rehabilitando el daño con el propósito de normalizar el cuerpo, es necesario un abordaje integral multifactorial que tenga en cuenta también al ser humano en su dimensión singular y en su contexto social. Desde esta perspectiva, presentaremos un caso testigo de una joven que fue atendida durante más de una década en un Centro educativo terapéutico en la Prov. de Buenos Aires, Argentina, en un dispositivo institucional de práctica entre varios. Sistematizaremos algunos episodios y acontecimientos del funcionamiento y discurso familiar. El caso también nos permitirá una mirada reflexiva sobre la inclusión social de personas con discapacidad.
Palabras clave: Constitución del cuerpo, parálisis cerebral infantil, inclusión

INTRODUCCIÓN
La parálisis cerebral infantil (PCI) es considerada un trastorno del desarrollo cerebral y es la causa más común de discapacidad física y cognitiva en la temprana infancia. La misma puede afectar las cuatro extremidades, el torso y la cara (Vega et al, 2014). Su prevalencia en Argentina es de 2 a 2.5 por mil niños nacidos vivos (Larguía et al., 2000). En este trabajo nos interesa profundizar en los modos singulares que tienen los sujetos de responder ante esta afección orgánica permanente y las posibles maneras de inclusión para el desarrollo humano.
Desde esta perspectiva, presentaremos un caso testigo de una adolescente de 16 años que fue atendida durante más de una década en un Centro educativo terapéutico en la Prov. de Buenos Aires, Argentina, en un dispositivo institucional de práctica entre varios o pluralización de profesionales. Esto nos permite sistematizar algunos episodios y acontecimientos del funcionamiento y discurso familiar, al igual que otros antecedentes. El caso también nos permitirá una mirada reflexiva sobre la inclusión social de personas con discapacidad.
En lo que refiere particularmente a la PCI, hoy en día se define por su tratamiento, rehabilitando el daño con el propósito de normalizar el cuerpo. Sin embargo, es necesario un abordaje integral multifactorial que tenga en cuenta también al ser humano en su dimensión singular y en su contexto social.
Estas concepciones se han ido modificando a lo largo del tiempo. Nos interesa destacar que en los años 90 se suscitó un cambio de paradigma en torno a la discapacidad, el cual impulsó una nueva revisión de la definición del término “parálisis cerebral” (Comastri, 2016). La CIF (Clasificación Internacional de Funcionamiento) incorporó en su definición aspectos sociales y contextuales al planteo médico tradicional. Al mismo tiempo, este enfoque impulsó un cambio desde la perspectiva de los derechos (Padilla-Muñoz, 2010).
CASO TESTIGO. BEATRIZ (16 AÑOS)
1.DIAGNOSTICO MÉDICO
Beatriz tiene un diagnóstico, según el Certificado Único de Discapacidad, de retraso mental moderado, deterioro del comportamiento en grado no especificado y Cuadriplejia flácida.
2.ANTECEDENTES CONSIGNADOS EN LA HISTORIA CLÍNICA
Fue recibida en el Centro a los 5 años. En ese entonces la madre manifiesta su desconcierto en torno a las dificultades que conlleva el cuidado de una niña que necesita ser asistida todo el tiempo en aspectos de su vida diaria. Sin embargo, refiere que es una niña muy atenta, “adaptada” a todo lo que sucede a su alrededor. Es muy “cuidada” por ella y por todos sus hermanos. Su discurso es contradictorio, al manifestar que Beatriz es muy demandante, que quiere hacer las cosas por sí misma. Aun así, ratifica sus dificultades para acompañarla en los aprendizajes de la vida diaria. Se excusa argumentando que a Beatriz todo le lleva mucho tiempo. Tanto la madre como el padre trabajan todo el día.
Del discurso familiar, se infiere que el cuerpo de Beatriz se presenta como un contratiempo al cual hay que asistir, atender y cuidar, quedando en una dependencia total al tiempo y disponibilidad del Otro.
A los pocos meses de nacida Beatriz, notaban que tenía diferencias con sus hermanos. Cuando se les pregunta cuáles eran esas diferencias, solo dicen recordar que Beatriz no se sentaba, no sostenía la cabeza, no emitía sonidos. En los controles pediátricos esto no era mencionado. Tanto la madre como el padre de Beatriz nunca preguntaban demasiado. Dicen: “Nosotros sacamos nuestras propias conclusiones”. Entre ellas se encontraba el hecho de que pensaban que estas conductas se iban a revertir cuando Beatriz creciera. Además, tenían la creencia familiar de que el edema de glotis en la gestación de la madre afectó el sistema nervioso central de Beatriz y produjo el retraso y la PCI. Sin embargo, fue a los 8 meses cuando un pediatra en una sala de su barrio les pide que la sienten, corroborando que no sostiene la cabeza. Este hecho funcionó como el pasaje entre la incertidumbre y el desencadenamiento.
El pediatra la derivó al neurólogo. El primer diagnóstico que recibieron fue el de Retraso mental y posteriormente el de PCI. La perplejidad frente al diagnóstico los llevó a organizar un funcionamiento familiar en el cual el cuerpo de Beatriz se convierte en un objeto al que hay que alimentar, brindar los cuidados necesarios para evitar que se lastime, trasladarla de un lado a otro, siempre dentro de la casa familiar.
Cuando cumple 8 años, su padre sufre un ataque cardíaco y fallece en su presencia. Este episodio traumático es relatado por Beatriz una y otra vez en el curso de los años. Posteriormente a este acontecimiento su madre intensificó el tiempo de permanencia fuera del hogar realizando horas extras. De modo que su cuidado recayó en sus hermanas mayores que vivían en casas contiguas en el mismo terreno. Cuidado que se redujo a una observación a distancia. La hermana menor iba en respuesta al pedido de ayuda cuando Beatriz lo requería.
3.ANÁLISIS DEL CASO A PARTIR DE LAS DIMENSIONES OBSERVABLES
En la Tabla 1 se exponen las dimensiones que serán sometidas al análisis en el caso presentado. Identificamos las características de los procesos del neurodesarrollo en las áreas de la movilidad, la comunicación, el lenguaje, lo sensorial y las funciones cognitivas y ejecutivas. De este modo, determinaremos las dificultades que el sujeto enfrenta en las áreas mencionadas y el modo en que fue incluyendo acciones que le permitieron afrontar esas dificultades.
Tabla 1
Dimensiones observables

En lo que refiere a la autonomía, Beatriz se desplaza sin ayuda en su silla de ruedas, logra pararse y sentarse en su silla o sillón con ayuda.
En relación con la alimentación, expresa sus gustos y preferencias, Sin embargo, no posee la suficiente tonicidad muscular y la motricidad fina para cortar los alimentos duros. A partir de los apoyos brindados en el transcurso del tratamiento en la institución, Beatriz fue adquiriendo estos logros poniéndolos en práctica también en el ámbito familiar. A medida que iba adquiriendo mayor autonomía, se negaba a que su madre le diera de comer en la boca.
En cuanto al control de esfínteres, logra sentarse en el inodoro asistida. En el momento en que lo consigue pide que cierren la puerta, poniendo un freno a la intromisión materna. De igual manera sucede con el aseo. Si bien requiere de un soporte para bañarse, para evitar que se resbale en la bañera, es ella quien enjabona su cuerpo y avisa cuando finaliza para que la ayuden a secarse. Con la vestimenta ocurre algo parecido. Como efecto del trabajo terapéutico, Beatriz fue tomando un lugar más activo en lo que refiere a su autonomía.
Es decir, de ser objeto de cuidados comenzó a tomar decisiones con relación a su cuerpo. Este proceso iba acompañado por los relatos de Beatriz, a quien alentamos para que encontrara modos que le permitieran adquirir progresivamente una mayor autonomía. En la medida en que iba dejando de ser puro objeto, Beatriz se iba subjetivando y esto le permitía movilizar, construir ciertos saberes, es decir, iba incorporando la dimensión inconsciente. Fue en la relación transferencial con diversos integrantes del equipo terapéutico constituidos como Otros que se sintió alentada para ir tomando mayor control sobre su cuerpo, recortando la mirada del Otro.
En relación con el arreglo personal, comienza a interesarse por las vestimentas femeninas, el peinado, el esmaltado de las uñas. Primeramente, les pide a los operadores terapéuticos que la ayuden a peinarse o maquillarse. Posteriormente, traslada esto a su vida diaria. Le demanda a su madre sobre sus derechos de hacer uso del dinero de su pensión. Es apoyada en esto por sus hermanas, lo cual le permite acceder a espacios que le proporcionan cierta satisfacción, en lo que ella misma denomina “su buen vivir”.
En lo que atañe al lenguaje y la comunicación, Beatriz se expresa verbalmente, a veces presenta omisiones de letras en la enunciación de algunas palabras. Sin embargo, logra articular frases y sostener una conversación.
En cuanto a la escritura, ésta es silábica, pero presenta dificultades para concentrarse. En lo que refiere a la lectura, reconoce las vocales y consonantes, pero no logra articular las letras entre sí (ver Figura 1).
Figura 1
Producción gráfica de Beatriz

Nota: Contamos con el consentimiento informado para la utilización de este material para fines de investigación.
En lo que hace al estado emocional, en determinadas circunstancias demanda a sus terapeutas y operadores ser objeto de sus miradas tomando una posición pasiva, esperando que el otro la asista. Esta modalidad repite la relación vincular que mantiene con su madre. En el devenir del tratamiento se produce una rectificación pulsional que se expresa en la reducción de este accionar.
CONCLUSIONES
En el presente artículo presentamos, a partir de un caso testigo de una niña con PCI, un modo de abordaje de una afección orgánica permanente a partir de la práctica plural. La discapacidad es una construcción que puede ser pensada a partir de los contextos sociales, que enmarcan a los sujetos en un sistema de clasificación. Ahora bien, esta categorización resulta difícil de evaluar ya que si bien se encuadran en condiciones hegemónicas, las condiciones de vida de los sujetos no lo son.
El caso testigo que presentamos aquí fue analizado a partir de categorías vinculadas con los procesos del neurodesarrollo -la movilidad, la comunicación, el lenguaje, lo sensorial y las funciones cognitivas y ejecutivas- que enlazan el funcionamiento vinculado a la vida diaria con aspectos del funcionamiento subjetivo. El objetivo consistió en determinar las dificultades que enfrenta el sujeto en dichas áreas y observar cómo se fueron incluyendo acciones para afrontar esas dificultades.
Este caso nos permite ilustrar la experiencia subjetiva, de vivir con una lesión orgánica permanente. Beatriz encontró un modo singular de afrontar la vida frente a una contingencia dolorosa que pertenece al organismo, pero que también impacta en el cuerpo. Fundamentalmente, este caso nos enseña a no perder de vista la dimensión subjetiva que es siempre singular. Como decía Freud (1925), el destino no es la anatomía, pero tampoco sin ella.
A su vez, el caso nos permite reflexionar sobre la relación entre la inclusión y el desarrollo humano de cada sujeto, el cual solo es pensable en el contexto geográfico, histórico y sociocultural. Dicho de otro modo, la discapacidad y en particular la PCI no se consideran un problema específico de quien lo padece, sino que es una realidad de la sociedad en su conjunto.
REFERENCIAS
Comastri, S. (2016). Los autismos. Uno por uno. Letra Viva.
Larguía, A., Urman, J., Savransky, R., Canizzaro, C., De Luca, A., Fayanas, C., Martín, S., Nassif, J. C., Sanguinetti, R., Solana, C., Uranga, A., Votta, R., Bruno, N., & Kozak, A. (2000). Consenso argentino sobre parálisis cerebral. Rol del cuidado perinatal, Archivo Argentino de Pediatría, 98 (4), 253-257.
Freud, S. (1925). Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Obras Completas (v. XIX, pp. 259-276). Amorrortu (1978).
Padilla-Muñoz, A. (2010). Discapacidad: contexto, concepto y modelos. International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, 16, 381-414.
Vega, M., Ensenyat, A., García-Molina, A., Aparicio-López, C., & Roig-Rovira (2014). Déficits cognitivos y abordajes terapéuticos en parálisis cerebral infantil, Acción Psicológica, 11 (1), 107-120. http://dx.doi.org/10.5944/ap.1.1.1391
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Esta revista es una publicación semestral en español, arbitrada, de acceso abierto y licenciamiento Creative Commons; puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma requiere permiso previo por escrito.